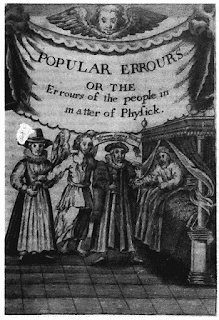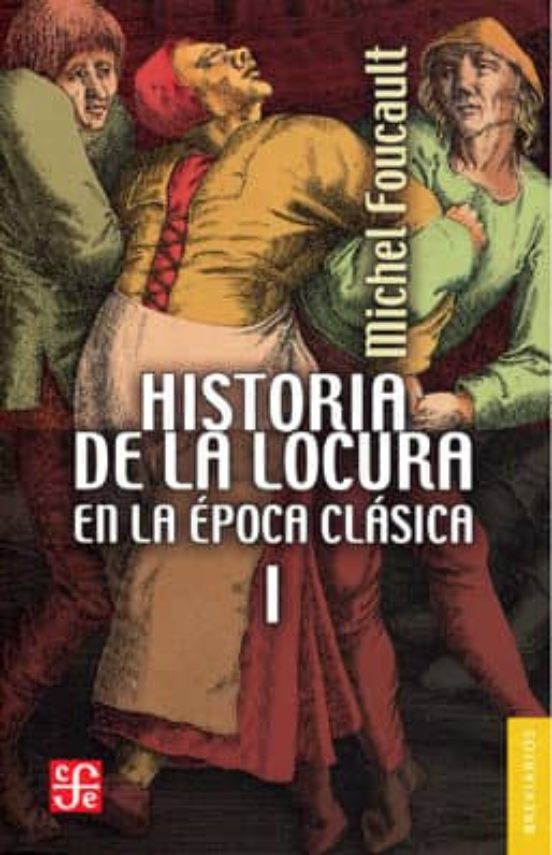"Pero, aunque los sentidos nos engañen a veces, en lo referente a
cosas poco perceptibles y muy alejadas, hay quizá muchas otras de las
que no se puede razonablemente dudar, aunque las conozcamos a través de
ellos: por ejemplo, de que estoy aquí, sentado cerca del fuego, vestido
con una bata, sosteniendo este papel entre mis manos, y otras cosas de
esta naturaleza. ¿Y cómo podría negar que estas manos y este cuerpo sean
míos, si no es quizás igualándome a esos insensatos cuyo cerebro está
de tal modo turbado y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que
aseguran constantemente que son reyes, cuando son muy pobres; que están
vestidos de oro y de púrpura, cuando están completamente desnudos; o que
se imaginan ser un cántaro, o tener un cuerpo de vidrio?. ¿Pero qué?
Ellos están locos, y no sería yo menos extravagante si me guiase por sus
ejemplos"
R, Descartes, Meditaciones Metafísicas, Meditación primera, Alfaguara, 1977, p. 18.
.
En su Historia de la locura
(FCE, 1979), en el capítulo titulado "El Gran Encierro" (vol. 1, pp-
75-125), el filósofo francés Michel Foucault señalaba cómo "la locura,
cuya voz el Renacimiento ha liberado, y cuya violencia domina, va a ser
reducida al silencio por la época clásica, mediante un extraño golpe de
fuerza".
La
locura pierde así aquella libertad imaginaria que la hacía
desarrollarse todavía en los cielos del Renacimiento. No hacía aún mucho
tiempo, se debatía en pleno día: era el Rey Lear, era Don Quijote. Pero
en menos de medio siglo, se encontró recluida, y ya dentro de la
fortaleza del confinamiento, ligada a la Razón, a las reglas de la moral
y a sus noches monótonas.
Y
esa trasformación la ejemplifica en el caso de Descartes, quien, en el
camino de la duda, encuentra la locura al lado del sueño y de todas las
formas de error. Pero -apunta Foucault- "Descartes no evita el peligro de la locura como evade la eventualidad del sueño o del error":
Para
la locura las cosas son distintas; si su peligros no comprometen el
avance ni lo esencial de la verdad, no es porque tal cosa, ni aun el
pensamiento de un loco, no pueda ser falsa, sino porque yo, que pienso,
no puedo estar loco. (...)No es la permanencia de una verdad la que
asegura al pensamiento contra la locura, como le permitiría librarse de
un error o salir de un sueño; es una imposibilidad de estar loco,
esencial no al objeto de pensamiento, sino al sujeto pensante.
En definitiva, la locura se convierte en "condición de imposibilidad del pensamiento".
Para Foucault, en la economía de la duda cartesiana, "hay un
desequilibrio fundamental entre locura, por una parte, sueño y error,
por la otra".
Su
situación es distinta en relación con la verdad y con quien la busca;
sueños o ilusiones son superados en la estructura misma de la verdad;
pero la locura queda excluida por el sujeto que duda. Como pronto
quedará excluido que él no piensa y que no existe. (...) Así, el peligro
de la locura ha desaparecido del ejercicio mismo de la Razón. Ésta se
halla fortificada en plena posesión de sí misma, en que no puede
encontrar otras trampas que el error, otros riesgos que la ilusión. La
duda de Descartes libera los sentidos de encantamientos, atraviesa los
paisajes del sueño, guiada siempre por la luz de las cosas ciertas; pero
él destierra la locura en nombre del que duda, y que ya no puede
desvariar, como puede dejar de pensar y dejar de ser.
En adelante, afirma Foucault, "la locura está exiliada": "Si
el hombre puede siempre estar loco, el pensamiento, como ejercicio de
la soberanía de un sujeto que se considera con el deber de percibir lo
cierto, no puede ser insensato".
 |
El Bosco:"La nave de los locos"
|
Pero
la exclusión de la locura que hace Descartes en su proyecto
racionalista es sólo un signo que delata ese exilio, pues no es sólo en
el ámbito del saber o de los discursos donde se manifiesta, sino que
abarcará dominios de prácticas políticas, culturales y sociales más
amplias. Así, desde el siglo XVII se crearon grandes internados donde
durante un siglo y medio se encerró, a la población pobre, desocupada,
con los locos. Como señala Foucault, "desde la mitad del siglo XVII, la
locura ha estado ligada a la tierra de los internados", espacios de
encierro ligados a la aparición de una nueva sensibilidad ante la
miseria y los deberes de asistencia social de los poderes públicos, a
una nueva ética del trabajo (que condenaba la ociosidad) y un nuevo
modelo de ciudad, de orden público. La miseria aparece ahora en el único
horizonte de la moral, es desacralizada. La locura aparece ahora al
lado de los pobres, "sobre el fondo de un problema de policía
concerniente al orden de los individuos en la ciudad".
El
internamiento aparece en Europa en el siglo XVII como una de las
respuestas a la crisis económica que afecta al mundo occidental:
descenso de salarios, aumento del desempleo... El confinamiento
adquiriría entonces una dimensión que no es comparable con el
encarcelamiento de épocas anteriores. Pero su función no fue sólo de
represión, sino que tenía una utilidad, "dar trabajo a quienes se ha
encerrado y hacerlos útiles para la prosperidad general". Ofrecía, por
un lado, mano de obra barata cuando había trabajo y salarios altos, y
control de la población ociosa, y protección contra las agitaciones
sociales, en periodos de desempleo. Es en estos internados, donde se
trasferirá también a los locos, es donde la locura empezará a ser
percibida "en el horizonte social de la pobreza, de la incapacidad de
trabajar, de
la imposibilidad de integrarse al grupo; el momento en que comienza a
asimilarse a los problemas de la ciudad".
En el Apendice II de Historia de la locura,
titulado "Mi cuerpo, ese papel, ese fuego" (vol. 2, pp. 340-372),
Foucault recoge la crítica de otro pensador francés, Jacques Derrida, a
la argumentación de Foucault sobre el papel de la locura en la duda
metódica cartesiana. En este sentido, es interesante para nuestra
asignatura, la respuesta de Foucault, quien cuestiona esta "antigua tradición" de análisis y comentario de texto
(que parece querer continuar Derrida); una tradición para la que
también había pasado desapercibida la importancia y singularidad de esta
cuestión en Descartes. Foucault cuestiona lo que denomina
"textualización" de las prácticas discursivas, consistente en:
"(...)reducción
de las prácticas discursivas a las trazas textuales; elisión de los
acontecimientos que se producen allí para no conservar más que las
marcas por una lectura; invención de voces detrás de los textos para no
tener que analizar los modos de implicación del sujeto en los discursos;
asignación de lo originario como dicho y no dicho en el texto para no
remplazar las prácticas discursivas en el campo de las transformaciones
en que se efectúan".
A través de esta "textualización" se manifiesta, para Foucault, una pedagogía que habría que cuestionar:
(Una pedagogía) que
enseña al alumno que no hay nada fuera del texto pero que en él, en sus
intersticios, en sus espacios y no dichos, reina la reserva del origen;
que, por tanto, no es necesario ir a buscar en otra parte, sino aquí
mismo, no en las palabras, directamente, pero sí en las palabras como
borrones, en su red se dice "el sentido del ser". Pedagogía que,
inversamente, da a la voz de los maestros esa soberanía sin límite que
le permite predecir indefinidamente el texto.